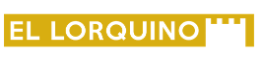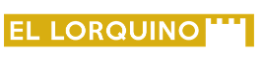Cultura
Ciudad del Sol
Fernando Cabrera. Periódico EL LORQUINO. 23/02/2016

Quince años. En mis quince años de vida sólo recuerdo vagamente el suave efecto que la sombra provocaba en mi cuerpo aquellas sofocantes tardes de verano. No una sombra normal y causada por los edificios y toldos de los locales de la Avenida. Nada se podía comparar al delicioso abrazo de la sombra de un árbol, escuchando de fondo el murmullo de las hojas, sintiendo y disfrutando el trino de los pájaros. Pájaros… No me acuerdo de la última vez que pude ver uno dentro de la ciudad. Todos se fueron al campo al quedarse sin hogares. Y es que Lorca se muere. Hace más de diez años que empezó a morir poco a poco. Le arrebataron los pulmones a la ciudad y el efecto es catastrófico.
Sería el 2015 cuando empezaron, puede que antes sin que nos diéramos cuenta. Yo tendría unos tres años y no era consciente de lo que ocurría, pero escuchaba a mis padres maldecir y cagarse en cosas. ¿Por qué? Tiempo después lo entendí todo. Soy adolescente, pero no imbécil. Los de arriba nos quieren matar, ahogándonos y asfixiándonos.
—¿Y Paco?
—Se fue la semana pasada.
—Otro más. —Sus padres se habían hartado. Como lo han hecho otros. Miki y yo pasamos la tarde sentados en un portal, escondidos de la furia ciega del condenado sol. El aire se hace irrespirable, se mezcla con el humo de los motores y nos da carraspera. Parece mentira que en el 2028 no se hayan impuesto todavía los coches eléctricos sobre los otros. Hasta nosotros sospechamos que no es normal.
—Puede que yo me vaya también. He escuchado a mis padres hablar de marcharse al pueblo de mi madre. En Lorca no se puede vivir.
—No, tío. No me jodas. No te vayas tú también.
—¿Y qué puedo hacer yo? Si vivo con ellos… además, tienen razón, en Lorca no se puede estar.
Miro hacia los edificios, buscando algo verde, pero hace muchos años que el verde dejó de sobrevolar nuestras cabezas. Así lo quiso el alcalde y así lo sigue queriendo. Por un momento, el pensamiento de que mis mejores amigos se vayan a otros lugares a vivir me horrorizó. La tarde transcurrió como todas las del verano, escondiéndonos hasta que el sol nos dio tregua, hablando sobre que tía de clase estaba más o menos buena, pero algo se había quedado en mi cabeza. Un concepto. Toda la noche me la pasé pensando en que se podía hacer y por la mañana lo tuve bien claro.
Tenía que empezar a recuperar la vida que nos habían arrebatado sin preguntarnos. Agarré mi bici y me dirigí, bien temprano para no soportar el calor, hacia un vivero en el que vendían árboles. Compré un pequeño manzano con cierta desilusión, pues pensaba que serían más grandes, pero luego pensé que cualquier cosa sería mejor que nada. Además, si hubiera sido más grande, ¿cómo lo hubiera llevado en la bici? Llegué a un solar vacío de cualquier rastro de vida. Piedras y tierra, junto con pequeñas malas hierbas que morían nada más nacer a causa del extremo calor. Porque sin árboles, aunque muchos no lo creían, el calor siempre era mayor.
Estábamos al borde de la desertización. Con una piedra afilada y mucho trabajo hice un hoyo lo suficientemente grande para plantar mi pequeño manzano. Una vez puesto, hice una pequeña fosa alrededor del tronco, tal y como había visto en internet, y con una botella de plástico que me encontré y llené de agua de una fuente, regué la muerta tierra que apenas cayó el agua se la tragó, por lo que tuve que repetir la operación un par de veces. Hacía tanto que no recibía un buen chorro de agua que al recibirla se la bebió de golpe. Cuando me levanté y observé mi pequeña obra, me sentí muy contento. Ese color verdoso de sus hojas me llenaba de esperanza. Puede que tardara muchos años en crecer, pero cuando lo hiciera…
—Oye —dijo una voz a mi espalda. Me giré y vi que un policía se acercaba hacia mí.
—Tú no sabes que está prohibido hacer eso.
—Si no he hecho nada malo. —Yo no sé si es malo o no, yo sólo sé que tú no puedes plantar eso ahí. Con la mano agarró el delgado tronco y tiró de él hacia arriba, arrancando de cuajo aquel pequeño encuentro de vida que había tenido Lorca desde hacía mucho tiempo.
—No hay derecho
—me enfadé—. Si no te molestaba ni nada, subnormal.
—¿Qué?
El policía me multó. Le tuve que dar mis datos y me dijo que eran 300 euros por faltar a la autoridad y por ensuciar la vía pública. ¿Ensuciar? Tan cabreado estaba que llegué a casa con ganas de llorar. No por miedo ni por la multa, sino por la rabia de que nos quisieran matar tan poco a poco que no nos dábamos ni cuenta. Conté a mis padres lo sucedido y pillaron un cabreo de tres pares. No conmigo, sino con el policía.
Dijo mi padre que la multa la iba a pagar el cornudo del padre del que me la había puesto. Yo no me achanté. Aquella reacción de mis padres no hizo más que insuflarme el valor necesario para algo más grande. Cuando se lo conté a mis colegas no daban crédito y se cabrearon bastante. A la mañana siguiente realicé la misma operación que el día anterior y fui a comprar otro árbol: una higuera esta vez. Crecían pronto y no necesitaban muchos cuidados.
Pero cuando estaba allí, me di cuenta de que no era el único. Otros chicos y chicas de más o menos mi edad se paseaban por el invernadero, buscando el árbol que más les gustaba. No los conocía a todos, pero otros eran compañeros de su clase o de otras inferiores o superiores.
—Hola —le dije a Ruiz, que iba a mi clase—. ¿Qué hacéis?
—Hola, tío. ¿No eres tú el que plantó el primero?
—¿El árbol? Creo que sí. Me multaron y todo.
—Pues se ha corrido la voz, macho. No nos da la gana que nos la jueguen así.
Tuviste una buena idea. Arrancaron uno, pero no les vamos a dejar arrancarlos todos. Mis amigos, cuando supieron lo que me había pasado, lo tuvieron claro. Se pasó la noticia de uno a otro, mandándose mensajes a sus relojes inteligentes. No supe la repercusión que iba a tener todo aquello.
Llegué al mismo lugar que el día anterior, y para mi sorpresa allí ya había algunos chavales cavando para poder plantar su árbol. Muchos me saludaron y me dieron palmadas de ánimo. A algunos ni les conocía. Me dejaron una pequeña azada de jardinería y me dispuse a hacer el hoyo. Cuando me fui a dar cuenta aquel solar inerte y penoso había recobrado cierta dignidad. Se podía ver el verde por encima del suelo, pudimos ver las pequeñas sombras que hacían esos pequeños árboles todavía con mucho por delante. El agua llegaba en cadenas humanas desde la fuente más cercana, rociando una tierra que resucitaba y que nos lo agradecía.
—Mirad, mirad —dijo uno que respondía al nombre de Alberto y que recordaba de algunos partidillos.
Nos mostró la pantalla de su reloj y pudimos ver la foto que le había mandado un colega suyo desde el Barrio de la Viña. En varios puntos de dicho lugar habían plantado muchos árboles y otras plantas. Todo tenía un aspecto verdoso y el marrón de la tierra era de un oscuro maravilloso; el color de la tierra húmeda.
Más fotos de otros lugares comenzaron a pasarse de unos a otros. Distintos puntos de la ciudad reverdecían orgullosos. No sólo se veían chavales sino también adultos y ancianos que estaban hartos de tener que vivir en ese estado de represión. Los árboles eran vida y hacía tiempo que se habían eliminado. Les estaban asesinando. La policía no tardó en aparecer. Lógicamente nos ordenaron arrancar lo plantado, pero esta vez no estaba solo. Éramos muchos y no nos íbamos a achantar.
—No me da la gana quitar una mierda —dijo una chica, sacándole el dedo al policía.
—Vais a pasarlo muy mal todos —amenazaron los policías.
—No se puede vivir en esta ciudad. Sólo queremos darle vida de nuevo.
—Yo sólo cumplo lo que dice la ley —sentenció otro poli—. Si el alcalde no quiere árboles, ¿qué puedo hacer yo?
Suponiendo que nos encontrábamos en una democracia, esas palabras parecieron ridículas en boca de un policía. Si un hombre deseaba asfixiarnos, parece que debíamos permitírselo. ¡No! Todas las fuerzas del orden de la ciudad se movieron a distintos lugares. Todos se mandaban fotos de las manifestaciones y de los grupos de resistencia. Nadie se echaba atrás y los agentes no sabían cómo actuar.
El día pasaba, el sol nos achicharraba, pero nadie se movía de su puesto. No íbamos a permitir nunca más que nos privaran de un futuro decente. La resistencia humana se agudizaba en momentos de crisis, y ese día era nuestro día. Algunas personas, dueños de tiendas o bares nos trajeron agua y bocadillos. Aquello empezó a tomar unas dimensiones desorbitadas. A la tarde llegó el alcalde, bien vestido, sonriendo con falsedad para las cámaras de los periodistas que allí se habían arremolinado. Saludaba a la marabunta enfurecida con falsa amabilidad y respondía a las punzantes preguntas de los periodistas.
—No entiendo tanta atención hacia algo tan insignificante —decía el miserable—. Si se quitaron los árboles en su momento fue por el bien de los ciudadanos. ¿Y si se cae una rama y mata a una persona? Entonces seguro que la culpa sería para el ayuntamiento.
—Creo que ese argumento es bastante frívolo —le respondió el reportero con desprecio. La guardia civil y la policía se encargaron de alejar a los periodistas para que el alcalde se pudiera explayar a gusto. Una vez asegurado, nos miró con furia asesina, sudando a mares y rojo como un tomate.
—Se puede saber que os habéis pensado vosotros, niñatos de los cojones.
—Se acabó —contesté yo—. Queremos que Lorca sea como la recuerdan nuestros padres. No queremos seguir padeciendo en un lugar así.
—Vosotros es que vivís en el mundo de la fantasía. Los árboles no son tan bonitos como pensáis. Son sucios, hay que mantenerlos y se llenan de pájaros, y, por lo tanto, el suelo de mierdas de pájaro. Nadie se muere por no haber árboles. Alguien le tiró un cubo de agua que le dio de lleno en su cara. Él se puso furioso y comenzó a mirar a todas partes, increpando a la policía para que hicieran uso de la fuerza si era necesario.
—Eso sí que no —contestó un agente.
—¡Todos vais a ir a la cárcel! Los ánimos se caldeaban. Nosotros dudábamos con cierto temor, pero resistíamos sin cesar en nuestro empeño de una ciudad mejor. Los gritos de los policías y el alcalde se confundían y era imposible saber de qué hablaban. Ahora se peleaban entre ellos. Todo esto era grabado por las cámaras de televisión desde los balcones más cercanos, al igual que era fotografiada la rabiosa cara del alcalde perdiendo los estribos y pegando un empujón a uno de los policías.
—No son chicos ni chicas. Son pequeños terroristas que pretenden alterar el orden. Los periodistas, otra vez encima del regidor, murmuraban y grababan todo. Su imagen estaba quedándose por los suelos, pero la ira no le permitía darse cuenta de lo bajo que estaba cayendo.
—No haré lo que me dice —dijo el agente empujado—. Yo también estoy harto.
—¡Qué!
El policía lanzó la porra al suelo, cogió una botella llena de agua y se colocó junto a un pequeño naranjo. Retando con la mirada al alcalde y sonriendo giró la muñeca y el agua comenzó a caer en la pequeña poza que se había hecho alrededor del árbol. Las gotas de vida eran absorbidas con rapidez, resucitando tras tantos años de letargo.
—No me lo puedo creer —rugía el furioso alcalde—. Detenedle ahora mismo, que ese sí que no es un niño.
Varios agentes de la policía y la guardia civil se adelantaron. El rebelde se puso en guardia, pero, para su sorpresa, todos los que iban acercándose agarraban cubos y garrafas de agua, comenzaron a regar aquel pequeño bosque verde. Un verde que parecía brillar, bajo aquel sol que nos daba nombre, por efecto de las gotas de agua. Nunca había sido tan acertado el verde como el color de la esperanza. Un nuevo futuro para los lorquinos en el que los árboles volvieran a ser vida y no un gasto.